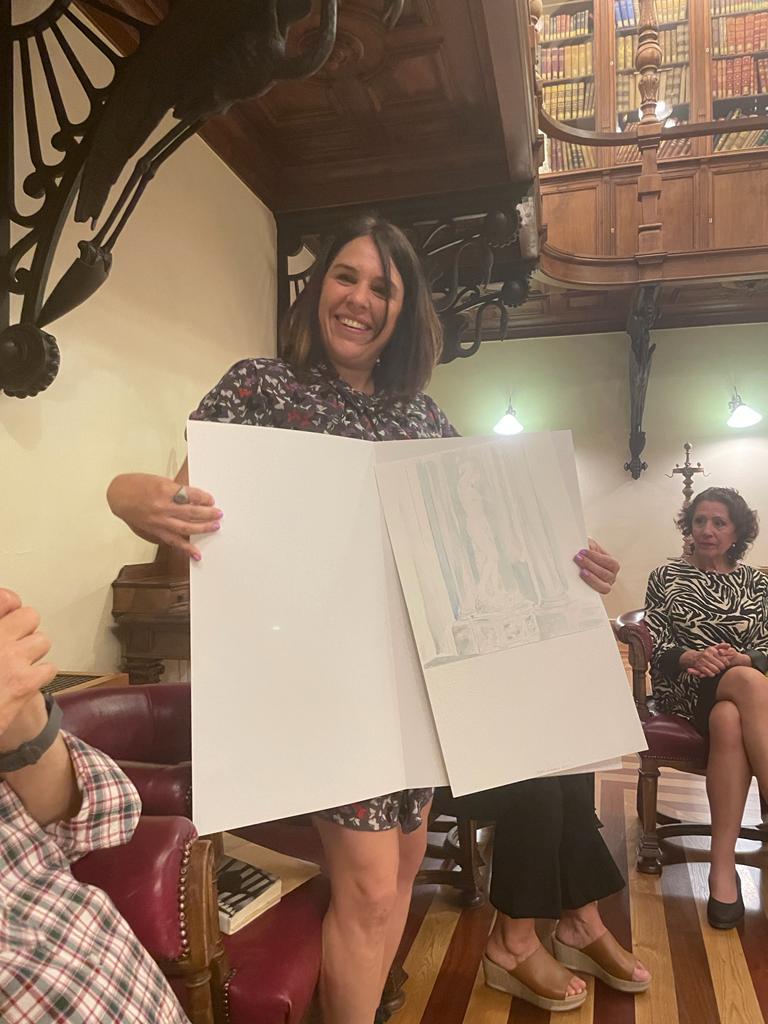Que el Día del Libro haya caído este año en domingo ha desencadenado toda una semana de actividades en Murcia. Una de mis aportaciones para la ocasión ha sido la participación en Alados Diálogos, el ciclo de charlas que organiza con tanto mimo y acierto Consuelo Mengual.
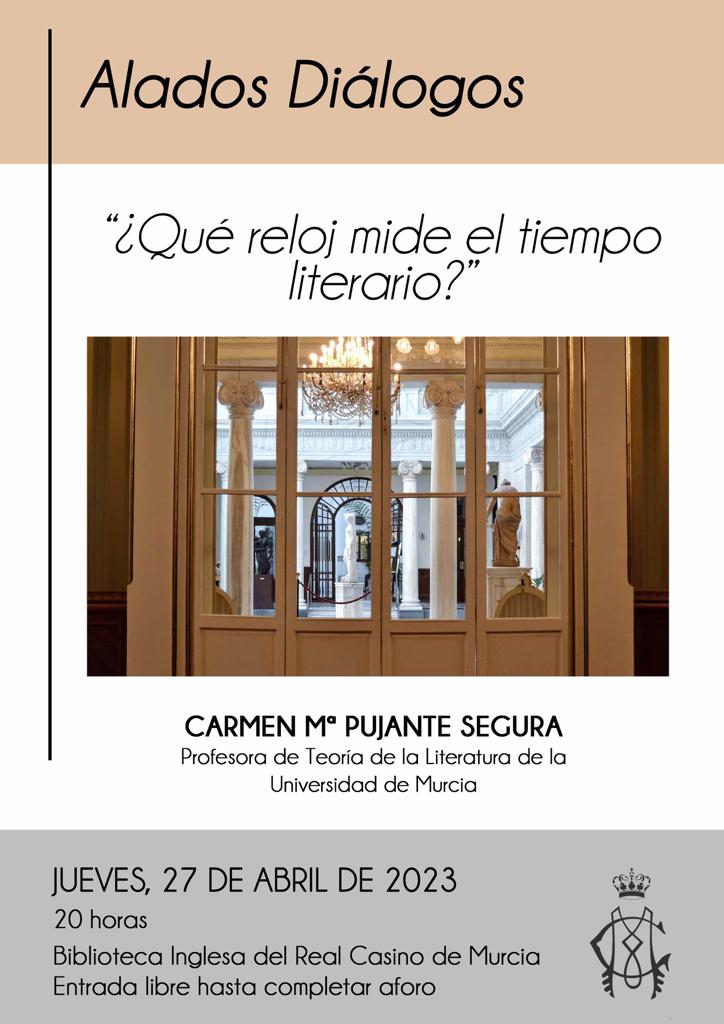
Como anuncia el título, ante lectores de lo más diverso planteé una breve reflexión acerca de la manera de reflejar o incluso manipular el tiempo en la literatura. A la hora de preparar la charla, se me ocurre buscar la palabra «tiempo» en el DLE (18 acepciones, 21 expresiones y más de 50 locuciones). Creo que podemos convenir que al ser humano le importa, le preocupa, hasta le obsesiona el tiempo. Ciertamente, por todo pasa el tiempo: por las piedras, los animales, las plantas y las personas. Pero en algo nos diferenciamos de todo lo demás: pensamos sobre el tiempo, luchamos contra el tiempo, somos conscientes del fin del tiempo. Bien, como no fui a hablar de tiempos verbales sino de los literarios, comencé leyendo un poema de Borges, “El ápice”.
No te habrá de salvar lo que dejaron
escrito aquellos que tu miedo implora;
no eres los otros y te ves ahora
centro del laberinto que tramaron
tus pasos. No te salva la agonía
de Jesús o de Sócrates ni el fuerte
Siddharta de oro que aceptó la muerte
en un jardín, al declinar el día.
Polvo también es la palabra escrita
por tu mano o el verbo pronunciado
por tu boca. No hay lástima en el Hado
y la noche de Dios es infinita.
Tu materia es el tiempo, el incesante
tiempo. Eres cada solitario instante.
Borges también escribió un poema titulado “Góngora”, dedicado a este poeta español del barroco, que incluye estos versos:
Veo en el tiempo que huye una saeta
rígida y un cristal en la corriente
y perlas en la lágrima doliente.
Tal es mi extraño oficio de poeta.
También leí «Tras la bermeja aurora», del propio Góngora, poema que solemos analizar en mis clases. En él se aprecia que, cuando está terminando de amanecer, parece que ya está atardeciendo, en el día, y en la vida. Es un poema sobre el tiempo aunque no lo explicite, algo subrayado por el propio tiempo de lectura: la vida parece que dura casi lo mismo que lo que ha durado la lectura de ese poema (¿cuántos segundos?). La paradoja es que solemos pensar que sobre las obras de arte no pasa el tiempo, son como eternas e incólumes, perfectas (que quiere decir en latín “terminada”): de esos poemas no se puede modificar ni una coma, y por su valor, permanece hoy, siglos después. Otros fragmentos literarios en los que la concepción del tiempo es importante puede ser el de Don Quijote en la cueva de Montesinos (según él, ha permanecido tres días y tres noches, mientras que a Sancho le parece una hora y el narrador alude a media hora). Don Quijote tenía como modelo a caballeros como El Cid, cuyo poema era narrativo, por cierto, a diferencia de los de los últimos siglos, tendentes al lirismo y la congelación temporal, como el de Borges. El Cid, por cierto, como héroe épico, no puede dejar de ser héroe, a pesar de que el tiempo también pase por él; es algo que sucede con toda la geneaología de héroes desde Ulises u Odiseo: recordemos que anduvo viajando durante veinte años sin desfallecer (hemos de entender que no le salen canas, que sigue en forma porque, de hecho, sus valores también permanecen intactos). Y qué decir del otro género como es el teatro, que juega con la ficción de la simultaneidad temporal, aunque luego efectúa saltos temporales “verosímiles”. Es más, estos días de vacaciones escuchaba el discurso de ingreso en la RAE del dramaturgo Juan Mayorga, el del silencio (llevado al teatro por Blanca Portillo), y reflexionaba también sobre la función del silencio en el teatro: en ocasiones, sirve para “medir” y hacer pasar el tiempo ante el espectador. En la parte en la que homenajea a su antecesor en el sillón M, Carlos Bousoño, lee un poema de este sobre el tiempo, concluyendo que: “Ocurre que el silencio puede, en un escenario, representar el tiempo. En el escenario, cuanto todo calla, oímos el paso del tiempo” (silencio… alargados, incómodos). Se oye silencio, dice, pero no campanadas, como podrían estar sonando ahora si fueran las 9 en punto. Cuando suenan, cerca de la universidad, sé que mi clase tiene que terminar.
Mis estudiantes habrán dicho alguna vez eso de que “se le ha pasado la clase volando” (de lo bien que lo estábamos pasando), pero seguramente más veces eso de que “se le ha hecho eterna”. Quizá en ambos casos objetivamente ha pasado la misma cantidad (que no calidad) de tiempo: 1 hora, 60 minutos, 3600 segundos… Bien, pues la literatura siempre ha reflejado esa inquietud humana, antes incluso que otras manifestaciones artísticas temporales como es la música y el cine (frente a otras artes denominadas espaciales como la pintura o la arquitectura). Y no solo la literatura clásica, renacida en los Siglos de Oro: baste pensar en tópicos o motivos como el del “carpe diem” o “tempus fugit” o incluso la “descriptio puellae”.
En el campo de la teoría y la crítica literarias recurrimos a tecnicismos, por ejemplo, el de cronotopo, concepto propuesto por Bajtin en 1938: A diferencia de las obras que no son literarias, que por ejemplo darían pie o apertura a otras obras o investigaciones, las literarias se caracterizan por su conclusión, su conclusividad, su cierre, es decir, los géneros literarios tratan y asimilan de una manera particular el tiempo y el espacio (históricos reales, ya no novelescos). Ello lo explica el concepto de cronotopo, la “conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura”: espacio y tiempo, indisolubles, entrelazados, se revelan uno en el otro, y además, en la literatura detenta un carácter ideológico (ideologemático). Su importancia es tal que determina la forma de un género, y alega tres ejemplos: la novela griega, la novela costumbrista de aventuras y la biográfica. Por ejemplo, en la acción de la novela griega (bizantina o sofística), con su trama amorosa, sus pruebas y sus anagnórisis, el espacio geográfico es muy amplio, y en ese tiempo de la aventura no se produce ningún cambio en la identidad de los personajes; por ello, tal cronotopo transmite una ideología de la durabilidad y continuidad de la identidad del hombre. En 1973 añadió el capítulo de los cronotopos modernos (el camino, el castillo, el salón, la ciudad provinciana, el umbral y el biográfico-familiar). Se opondría a la novela contemporánea, cuyo tema principal suele considerarse el tiempo.
Por ello quise detenerme en el tiempo narrativo a partir de una corriente teórica propia de mi ámbito, la narratología, que, como punto de partida, distingue entre qué se cuenta y cómo se cuenta. Qué: espacio, personajes y lógica causal de los acontecimientos (inicio, nudo desenlace: in medias res, crónica de una muerte…). Cómo: focalización, voz, modalidad y temporalidad. En esta se distingue: orden (analepsis/prolepsis, alcance/amplitud), duración (sumario o resumen, escena, elipsis y pausa descriptiva) y frecuencia -Singulativo (1R/1H), Anafórico (nR/nH), Repetitivo(nR/1H), Silepsis (1R/nH)-. Se expusieron algunos ejemplos y «trucos», y claro, se mencionó En busca del tiempo perdido de Proust. También llamé la atención sobre el hecho de que se está estudiando mucho modalidades como la utopía y la ucronía (nótese el nombre). En todo ello se parte de que el tiempo de la historia no es el tiempo de la lectura: aunque se crea una ilusión, una ficción (por ejemplo, en una página dos columnas en El curandero de su honra de Pérez de Ayala, o la narración desde el “tú” o el “vous” como en La Modification).
Se aludió a la teoría de la relatividad de Einstein, teniendo presente que el siglo XX también ha sido el de corrientes como el existencialismo y el nihilismo, así como el de dos guerras mundiales. Pero tampoco era el momento y lugar de más tecnicismos ni profundizaciones, así que fuimos a los ejemplos literarios: Mrs. Dalloway, Ulises, Tu rostro mañana, Crónica de una muerte anunciada. Cien años de soledad, Las mil y una noches, El proceso, la Biblia…
Solo para terminar cité a un teórico de la literatura tan importante en la reflexión sobre tiempo y narración. Ricoeur a partir de San Agustín afirmó que “la función referencial de la trama reside precisamente en la capacidad que tiene la ficción de re-figurar esta experiencia temporal víctima de las aporías de la especulación filosófica”. En Tiempo y narración va a concluir con la idea de una «identidad narrativa» o «narrada», puesto que la pregunta por el ser del yo se contesta narrando una historia, contando una vida. Podemos saber —en efecto— lo que es el hombre atendiendo la secuencia narrativa de su vida.
A continuación propuse reflexionar sobre esas obras o sobre otras, seguramente, estando de acuerdo en algunos otros puntos: que un artista sueña o aspira a que sus obras trasciendan el tiempo, que un excelente narrador es quien sabe manejar o manipular el tiempo y que, retomando a Borges, quizá no habría peor castigo que ser inmortal. Queda claro, pues, que la literatura no es una “pérdida de tiempo” porque con ella se aprende de la vida, que, ya sabemos, no es sino como se cuenta y una eterna pregunta, como esta:
“¿Qué es, entonces, el tiempo? —pregunta Agustín en las Confesiones—. Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, ya no lo sé.”